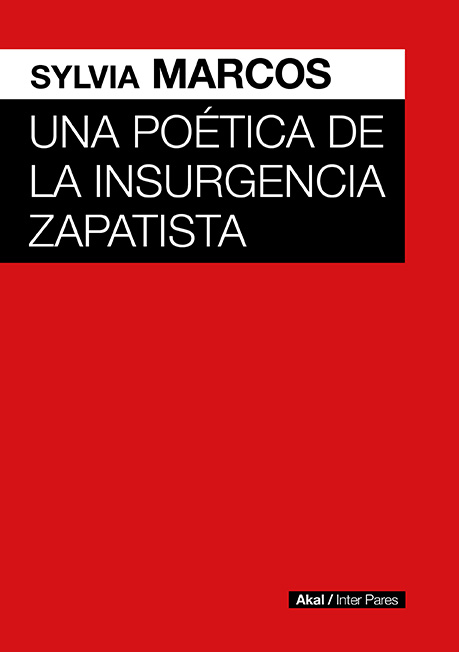Ma. del Carmen Bustos Garduño
Quiero aclarar que voy a comenzar refiriéndome a las pinturas del Códice florentino, no porque sean tema del libro que hoy presentamos, sino porque referirme a ellas me ayuda a introducir mis ideas. Particularmente señalaré las apreciaciones que sobre éstas tiene el historiador del arte Cuauhtémoc Medina, quien ve en ellas grabada la episteme, la cosmovisión, la concepción del mundo de los pueblos de linaje náhuatl, pese a que fueron, aparentemente, realizadas por órdenes y vigilancia del conquistador, por muy fraile y sensible a la cultura que Bernardino de Sahagún haya sido. Medina, asimismo, hace una afirmación cuasi temeraria, pues propone que, en los coloridos dibujos –además de la hondura del pensamiento que soportaba y daba sentido a la vida, a las prácticas y a las relaciones interpersonales e inter-especies– se implantó el germen primero de una resistencia clandestina, que ellas eran parte de la gestación temprana de las luchas del pueblo sojuzgado emprendidas en favor de la vida y contra la muerte colonialista. El atrevimiento del también curador (que está sustentado académicamente en la investigación y hermenéutica de las pinturas realizadas por Diana Magaloni) no termina ahí. Medina González propone que los artistas que las elaboraron, los llamados tlacuilos (que por cierto Sylvia nos alerta e informa que esta era una profesión también ejercida por mujeres) poseían el propósito deliberado de lanzarlos a la posteridad como “instrumentos de infiltración y continuidad”. Es decir, que eran verdaderas plataformas de luchas futuras.
Si Medina tiene razón en sus afirmaciones y las pinturas del Florentino son germen e instrumento de las luchas anticolonialistas, después de haber leído Una poética de la insurgencia Zapatista de Sylvia Marcos, yo, coloco este libro, pero no sólo a este, sino a toda la obra de Sylvia, al lado de estos primigenios dibujos para la insurrección. Es decir, estableciéndose como principios y marcos referenciales para la emancipación de nuestros pueblos, para la gestación y reelaboración de nuevas y viejas luchas, para idear nuestra descolonización. Ello especialmente, ahora que la vida humana y de lo “más allá que humano” como Sylvia llama a todos los otros seres con los que co-habitamos, está realmente amenazada por la ambición y depredación colonial-patriarcal-capitalista. Y siendo este común propósito, la resistencia, la lucha, uno de los rasgos que emparentan a la obra de Sylvia con esas fabulosas pinturas, tampoco es lo único que las une. En lo hondo está, como señalé antes, la episteme mesoamericana que ambas obras recuperan, los rostros y cuerpos que se retratan, la espiritualidad que los llena de sentido y lleva a la vida. También, el lenguaje, que es el mismo, aunque no parezca: el lenguaje simbólico, en dos vertientes. En el caso de Códice son pinturas, en el de Sylvia y las mujeres cuyas voces resuenan poderosamente en el texto, la poética. Percibo, pues, estos tres ejes junto con los feminismos como los hilos que Sylvia teje en el relato y a ellos me referiré a continuación.
1
Inicio con el de la resistencia, la lucha como uno de los empeños de Sylvia por escribir. Por visibilizar, quizás, sobre todo, acompañar, abrazar y comprometerse en una lucha, que no es una cualquiera. Es la lucha de las mujeres indígenas zapatistas. Y, como es de ellas, está imbuida en la forma mesoamericana de concebirse “ser en el mundo” o sujeto, es decir, siendo parte del todo: la comunidad, la cual está conformada no sólo por personas, sino por el territorio, los ríos, las aguas, montañas, piedras, árboles, la floresta y toda la vida que ellos sustentan. Es decir, está necesariamente atada a las demandas de justicia y bienestar no solo de ellas, el colectivo “mujeres”, sino de la comunidad, del territorio y todos “los seres más que humanos” que en él habitan.
De tal modo, este movimiento de mujeres sí está motivado por potentes y enérgicas denuncias de violencia cometidas contra ellas por ser mujeres, indígenas y pobres. También están las reivindicaciones de sus derechos (a la educación, salud, a elegir libremente a su pareja, a que su cultura sea respetada). Junto a ello, la exigencia de emprender transformaciones para el logro de una vida justa para ellas, entre las que se incluyen las demandas de participación como actoras en la construcción comunitaria como autoridades, promotoras de salud y educación. Pero también y sin que una lucha esté por encima de la otra, imbricada, en fusión y siendo complementaria a aquella, está la lucha contra el arrasamiento de la vida realizada por los poderes de unos cuantos, los hombres poseedores del gran capital financiero globalista. Una lucha que ha sido emprendida a la par, en complementariedad por mujeres y hombres, como lo demanda su cosmovisión.
2
Sylvia, en su libro, da cuenta de la enorme fuerza con la que estas mujeres emprenden su lucha. También expresa la claridad de todo aquello que la fundamenta y lo que exigen. Esa potencia es tan grande que logra atravesarnos el cuerpo y el corazón cuando logramos apenas atisbar su hondura, de emocionarnos; de ahí que Sylvia confiesa en muchas partes de su obra sentirse asombrada y, especialmente en esta, enamorada de las mujeres zapatistas y de su lucha. Esta fortaleza proviene de su espiritualidad ancestral, la cual sin ser fija, sino que de continuo se recrea y reelabora sin perder su núcleo, es abordada en el libro y dilucidada en gran parte de la obra de Sylvia, en la que la concepción de cuerpo poroso, me parece radical, pues en esta espiritualidad el cuerpo no se niega y es, más bien, parte integrante de la experiencia espiritual. Y siendo que el cuerpo es “poroso, permeable, abierto a las corrientes cósmicas” (Marcos, 2011, p.32); sustancias salen y entran continuamente, “Esencias transitan, van de unos seres a otros, influyen, contagian, modifican” (López-Austin,1994, p.33)
De manera que la concepción de espiritualidad tiene la fuerza de influir sobre el mundo, sobre la materia para transformarla. Por eso, es que en ella fundamenta la lucha y emerge la fortaleza para emprenderla. Y en la episteme, en su forma de conocer y experimentar el mundo basada en concepciones como la dualidad de los opuestos complementarios, el equilibrio fluido, la construcción no jerarquizada de lo femenino-masculino y más bien fluida, abierta y complementaria, entro otras.
Todos estos aspectos Sylvia los aborda en el libro de un modo sumamente didáctico. De este modo va colocando la teoría, pero aligerándola y haciéndola comprensible, porque va explicando los conceptos con las prácticas, los anhelos, los objetivos de la lucha, los dichos y las metáforas que usan las mujeres.

3
Y con las metáforas continuo. Con el lenguaje simbólico al que ya me he referido. Este que está compuesto por cánticos, plegarias, refranes, dichos metafóricos, mitos, la danza y la pintura. Es decir, la poética. Que es el lenguaje predilecto de las compañeras zapatistas y en general de los pueblos con raigambre ancestral mesoamericano. De ahí que en el libro podamos encontrar frases como “somos un bosque de mujeres”, para hablar de la diferencia entre unas y otras y el igual valor que todas tenemos; o el “caminar parejo” para referirse a la equidad entre mujeres y hombres. Es a este lenguaje al que recurre Sylvia y de donde emerge su análisis e interpretaciones. Un lenguaje que contiene la sabiduría de los pueblos que lo elaboran, que encierra un conocimiento sobre el mundo, el cual, a diferencia del modo occidental, no está escindido por campos del saber, sino que unifica la experiencia humana. Un lenguaje que tampoco niega lo sagrado como lo hace el positivismo y más bien reconoce la vivencia de lo divino y la integra como una forma de sabiduría. Un lenguaje que, además, otorga a quienes lo elaboran y quienes lo reciben, la profunda experiencia de sentir que la vida de una/uno tiene un propósito, que está llena de sentido. Y me pregunto y les pregunto: ¿Será por eso que cuando entramos en contacto con él y con quienes lo elaboran, en este caso las mujeres indígenas zapatistas, una profunda emoción nos embarga y nos nace el deseo de entrelazar nuestra vida con la de ellas y sus luchas?
4
Se podría decir que el feminismo es el tema que atraviesa el relato como un elemento, unas veces confrontativo de las formas indígenas de establecer relaciones de género y de concebir el cuerpo (por ejemplo, durante el embarazo). Ello sucede cuando las feministas urbanas influenciadas por una corriente occidentalizada, se atribuyen el derecho de querer enseñar, de criticar las concepciones de vida y las prácticas. Claro, todo ello desde el prejuicio y la incomprensión de la cosmovisión. Por eso también es radicalmente importante el trabajo de Sylvia, porque a las feministas urbanas nos ayuda a hacer ese acercamiento. Sobre todo, a re-sentir (es decir, a sentir profundamente) en nuestros cuerpos, que esa forma también nos habita, aun cuando hayan querido borrarla con la falacia del mestizaje, con la colonización de nuestro ser y estar en el mundo.
Pero creo, como feminista y contrario a la afirmación de que las mujeres no podemos aliarnos entre nosotras –recuerdo aquí el dicho patriarcal, “mujeres juntas ni difuntas”–, que el encuentro, las alianzas, los pactos también prevalecen en las relaciones de las feministas urbanas con las mujeres indígenas zapatistas. Que podemos construir esa intersubjetividad propia de ellas: de vivenciarnos unas con otras estando interconectadas, entrelazadas. Sylvia nos lo hace notar en varios momentos: en las iniciales movilizaciones solidarias y el grito unísono de “todos somos indios”, durante la Marcha del Color de la Tierra o en el Encuentro de Mujeres del 2018. De modo especial me alienta como, unos y otros colectivos de mujeres se unieron para desmontar la perversa idea que los intelectuales del poder, misóginos y patriarcales, querían imponer como verdad: que la Ley COCOPA implicaba un menoscabo para las mujeres. Y como, la voz firme y decidida de Marichuy fue la que tejió esa alianza cuando en el Congreso, poderosamente afirmó: ¡Nosotras decimos que no!