Teatro. Artículo.
Horacio Trujillo
Cuando pensamos en la relación que existe entre el teatro y lo sagrado, debemos remontarnos in illo témpore, cuando el ser humano intuye que existe por la presencia de algo que lo trasciende, que es mucho más grande y que identifica con la vastedad del cielo, lo inalcanzable de las estrellas, algo que se encuentra muy por encima de su condición, durante aquel proceso de la Revolución Neolítica en el que las comunidades humanas transitaban de nómadas a sedentarias y descubrían la agricultura y la domesticación de algunas especies de animales, lo que modificó radicalmente su universo espiritual, cuando aparecen los temas míticos relacionados con el origen de la vida, la alimentación, la fertilidad, la muerte. Es difícil concebir el origen del ser humano sin detenernos a observar la presencia de los sistemas de creencias que señalan la intervención de lo divino en ello. Además de la organización para la sobrevivencia, en lo social, fueron las diversas formas rituales y prácticas religiosas las que terminaron por modelar lo que hoy entendemos como humanidad.
Entendamos el misticismo y religiosidad como la operación de datos simbólicos, mitos y ritos que se ponen en interacción para el religar metafísico, es decir, reunir lo terrenal con lo supra racional, esa experiencia numinosa que tiene un origen propio no definible, pero sí dilucidable y que se manifiesta en 4 etapas o partes: Espacio, Tiempo, Naturaleza y Cosmos.
Recordemos que las artes escénicas se relacionan y desprenden de los rituales, ceremonias y representaciones que se realizaban con el fin de entrar en contacto con lo sagrado. Rituales que estaban destinados a restituir el orden cósmico a partir de la celebración de ciertos actos en los que los oficiantes, al relatar, repetir y representar, adquirían la personalidad, voz y voluntad de la deidad a quien se dedicaban dichos ritos. Todo esto dotado de una ceremoniosidad y sin duda, de una teatralidad que existía mucho antes que el teatro.
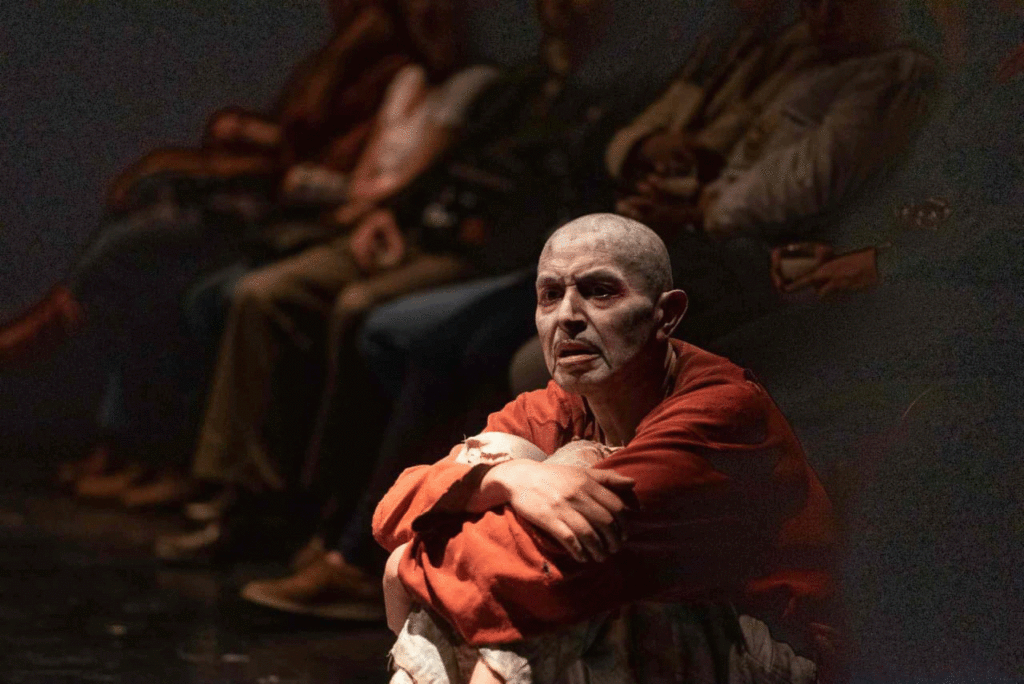
Partimos de la idea de que lo sagrado es aquello que está en contacto con lo celestial, con los dioses. Seres humanos, animales, objetos, piedras y elementos naturales han sido tomadas como formas y manifestaciones de lo divino y por lo tanto han adquirido el estatus de sagrados. En la mayoría de las culturas antiguas se reconoce al sol, la luna, la lluvia como poderes dadores de la existencia, luego vinieron los cultos de la fertilidad y la prosperidad, el amor, la sabiduría, la guerra y un sinfín de deidades a las que se les atribuyeron regencias y diversas formas de injerencia en la vida humana. Si bien podemos asegurar que la administración de lo sagrado y de la fe, estuvo y está ligada a la administración y al ejercicio del poder de las clases dominantes, también debemos reconocer su innegable arraigo en el imaginario común de todos los pueblos y sociedades que se erigieron en función de sus creencias y concepciones de lo sagrado y que dieron origen a la creación de ciudades, estados e imperios, pero sobre todo identidades en donde la mimetización y la repetición juegan un papel que es clave para entender los orígenes de la civilización. Las ciudades sagradas son reveladas por las divinidades. Las cosas, los actos, la ética, no son algo inmanente a esos primitivos grupos humanos, están presentes pero no adquieren sentido por estar en ellos sino por imitar a los dioses. Existen en un nivel cósmico superior, en ese sentido, la realidad es astrológica y los humanos la imitamos. Hay un orden invisible de las cosas, dictado por los dioses, que fundamenta el deber que se tiene que cumplir: el deber ser es lo que continúa inmediatamente al ser, dando origen a una política astrológica en la que el mito es fuente de fuerza y nos ayuda a sobrevivir.
Pero con el paso del tiempo y el crecer de los saberes, los dioses y lo sagrado fueron perdiendo terreno. Ahora sabemos que no es ninguna deidad la que determina las lluvias o la aparición del sol en el firmamento cada mañana. La divinidad ha cedido el control del mundo y del universo ante el avance científico y la producción de conocimiento, pero sobre todo ante la libertad de pensamiento humanos, que no solo han arrebatado de sus manos el fuego, como lo hicieran el tlacuache o Prometeo, sino los misterios que envuelven el origen del cosmos, la concepción de la vida y la salud, la inmutabilidad del destino o la intervención de los astros en la suerte de cada persona. Los rituales para invocar aquellas fuerzas sobrehumanas han caído en el desuso y los pocos que permanecen aún muy arraigados, como las religiones monoteístas, son cuestionados y reinterpretados permanentemente.
Bien sabemos que el teatro, como lo conocemos hoy en día, dista mucho de aquellos rituales dionisiacos de los que se desprende y se inserta en lo que hoy llamamos una industria del entretenimiento, cargado de nuevos ritos y repeticiones por parte de sus oficiantes, que si bien, no buscan encarnar o asumir la identidad de lo divino, si pretenden, en tanto espectáculo, hacernos ver lo que subyace en este plano de la realidad, lo se encuentra oculto a nuestros ojos.
Si en los rituales religiosos, la repetición e imitación igualan a los oficiantes con los dioses y héroes del pasado, en la actualidad, este mismo proceso nos convierte, a los intérpretes escénicos, en los personajes que buscan la identificación con aquellos que observan nuestras representaciones, y encontramos aquí, quizá, la condición que nos permita el acceso a una nueva teatralidad, una nueva ritualidad y, finalmente, una nueva sacralidad: la alteridad, el reconocimiento y la conciencia del otro, los otros y que paradógicamente nos dota de identidad individual en una humanidad que ya no concebimos creada del barro de la tierra sino del polvo de las estrellas, una humanidad que no fue creada para servir a los dioses como nos lo indican los vestigios más antiguos de escritura humana, sino como una manifestación del universo que se observa a sí mismo, que se interpreta, que se cuenta su historia y se descubre en cada persona, en cada forma de ser, en cada forma del ser.
Cuando hablamos de la poiesis del teatro, decimos que sucede en tres ámbitos principales: el proceso de creación de una obra, el contenido y la forma de la obra misma y, la interpretación y efecto que se producen en quien la observa. Es quizá este tercer punto el que ha quedado más relegado en el estudio y comprensión del hecho teatral, pero en el que radica su mayor y ulterior fuerza, porque es en el espectador en quien reside la última potencia de la obra teatral y sin embargo es el principio fundacional del espectáculo: algo para ser visto y alguien que lo vea. Es la conciencia y entendimiento de nuestros espectadores, su alma y su ser el campo inexplorado y sin duda, el más fértil para la interpretación de las nuevas formas de lo divino, y eso, para mí, es sagrado.