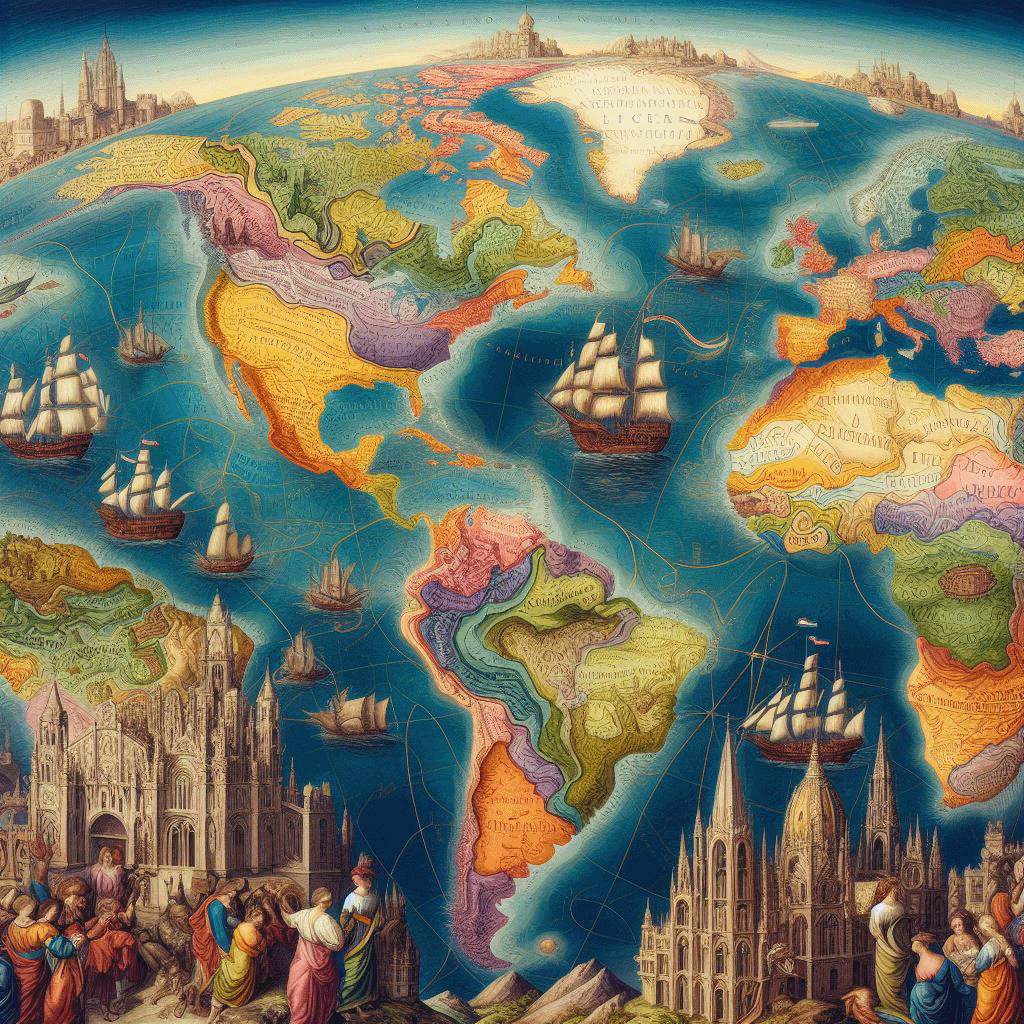—Nos vamos a América –dijo Ana-. Las cosas acá se ponen peor y hay que salir ahora que todavía se puede.
Desde hacía varios días, Margarita veía a su madre silenciosa y concentrada. Ella sabía en qué estaba pensando. El clima de guerra era alarmante. Muchos del pueblo habían empezado a irse; otros pensaban que el conflicto no llegaría a Italia. Sin embargo, a medida que transcurrían las semanas, incluso los más optimistas sucumbían al desaliento.
Ese domingo, Ana había reunido a la familia en la casa que ahora pertenecía a Teodoro. Por ser el mayor de los hijos que Juan Bautista había tenido con su primera esposa, le correspondía la propiedad. Cuando enviudó, Ana y sus hijos, Margarita, Luis y Mario, quedaron viviendo con él.
—Pero, doña Ana –dijo Teodoro-, todavía no sabemos lo que va a pasar.
—No hay de qué tener tanto miedo así –agregó su hermano Stefano.
—Si nuestro país entra en la guerra –insistió Ana-, va a ser muy difícil irse y yo no voy a arriesgar a mi familia. Ustedes tendrían que saber eso –miró a sus hijastros-. Ya perdieron un hermano en una guerra.
—Pero acá tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra casa –dijo Teodoro.
—Mis hijos y yo no tenemos nada. No perdemos nada si nos vamos.
—Doña Ana, usted sabe que acá tienen un lugar. Ustedes son familia. Esta casa también es de ustedes.
—Sabes que eso no es verdad.
—¿Y adónde van a ir? -preguntó Stefano.
—Adonde está Adelina –dijo Ana, refiriéndose a su hija mayor-. Y ustedes también tienen familia allá: su hermano Carlos, su tío Joaquín…
—¿Y qué piensa hacer allá? Acá vivió nuestra familia más de 400 años –insistió Teodoro-. ¿Cómo podemos dejar este lugar?
Margarita y los niños asistían al diálogo sin intervenir. La joven sabía que, aunque no pudiera convencer a los mayores, Ana ya había resuelto emigrar y nadie ni nada la haría volver atrás.
Ella y su madre eran muy distintas. Así como una era decidida y práctica, la otra dudaba mucho antes de tomar una decisión. Así como su madre era fuerte y segura, ella rumiaba sus pensamientos de manera casi obsesiva. Margarita era tan dulce y comprensiva como Ana podía ser autoritaria; por eso, supo que ya no habría retorno.
Se sintió aturdida; sabía que la idea de partir, con todo lo que significaba, no la dejaría en paz. “Mamá tiene razón. Si viene la guerra, la vida todavía será más difícil que ahora. Sin trabajo; sin comida… pero irnos… no sé, no me animo ni a pensar…”. La agobiaba la idea de dejar esa aldea en la que sus ancestros habían vivido siempre. “Para mamá también ha de ser difícil, pero no tanto, me imagino…”.
Ana había sido una de tantos bebés abandonados a medianoche en la puerta de un orfanato. En él vivió hasta que tuvo 29 años, ya que no tenía adónde ir. Allí conoció a Juan Bautista, cuando la madre superiora buscó un albañil para encargarle la construcción de un nuevo comedor. En poco tiempo se casaron y empezaron a nacer los hijos.
El matrimonio no duró mucho: cuando Mario tenía seis años, Juan Bautista cayó de un andamio y murió tras dos días de agonía. Con él, a Ana se le fue la risa y debió afrontar la vida con cuatro niños que dependían de ella. “¡Pobre papá! Era tan joven… y pobre mamá, que tuvo que criarnos ella sola. ¿Cómo sería todo si papá viviera? ¿Él también pensaría en irnos?”.
Al día siguiente, los niños esperaron a estar solos con Margarita y la acorralaron con preguntas. Siempre habían encontrado en ella comprensión y consuelo.
—Margarita, ¿adónde nos lleva mamá? –preguntó Luis.
—¿Al lugar que está Adelina? –dijo Mario.
—Sí –respondió ella, mientras contenía las lágrimas-. ¿No quieren verla otra vez?
—Pero ¿por qué hay que irnos?
—Ya saben. Acá puede venir la guerra y es mejor irse ahora que todavía hay tiempo. Ustedes vieron que hay muchos del pueblo que también se van y seguro que con alguno haremos el viaje.
—¿Y vamos a vivir con Adelina?
—Eso ya lo dirá mamá, pero yo creo que sí.
—¿Allá también hay montañas, como acá? -Marioamaba las caminatas que realizaban por las faldas del Tre Denti algunos domingos de verano.
—No. ¿Ya te olvidaste lo que nos cuenta en las cartas que mandó? –Margarita rebuscó en el cofre que tenía junto a su cama-. Escuchen:
“… tienen que ver lo que es esto. No sé si me van a creer. Tienen que ver. Hay leguas y leguas de campo. Ni se imaginan. Cuando nosotros venimos acá andamos 15 días para llegar. Todo para cultivar. Y plantas que yo nunca había visto. Y lagunas y ríos y animales que cazar. Y trabajamos con los caballos. Y la tierra es buena. Pascual dice que es diferente hundir el arado acá. Entonces mamá quédese tranquila que acá estamos bien. Trabajamos y adelantamos…”
Margarita terminó de leer la carta y quedó en silencio. “¡Querida hermana mía! ¿Por qué el corazón me dice que no estás contando la verdad? Yo no te siento en tus cartas igual que cuando nos pasábamos las horas hablando y hablando. Me parece que hay cosas que te estás callando”.
—Ya verán –les dijo a sus hermanos-. Vamos a estar bien. Todos tenemos muchas ganas de encontrarnos de vuelta con Adelina. Vamos a poder trabajar y ustedes van a aprender a andar a caballo.
-Pero… ¿no vamos a venir más de vuelta? -preguntó Luis-. ¿Quién nos va a entender? Nosotros no hablamos la castilla…
—Todos tenemos que aprender la castilla, pero entre nosotros vamos a seguir hablando el piemontèis. Así no nos vamos a olvidar.
—¿Allá vamos a ir a la escuela igual que acá?
Margarita podía entender que los niños estuvieran asustados ante la idea de dejar todo lo conocido, aquel entorno en el que habían transcurrido sus vidas. Comprendía que esa era la razón por la cual disparaban una pregunta tras otra.
—Puede ser que volvamos cuando el peligro de la guerra ya pasó y puede ser que volvamos ricos, así mamá no tendrá que trabajar más. “Pero no creo que sea así, como no creí nunca que Adelina iba a volver. Me parece que nos vamos para siempre…”.
—Acá nos conocemos todos –insistió Luis-. Allá no conocemos ninguno.
—¿Cómo que no? ¿Y Adelina y Pascual y el tío Carlos y el tío Joaquín? Y ellos tienen amigos y vecinos que serán también amigos y vecinos de nosotros. Y vamos a conocer otra gente…
Margarita trataba de entusiasmar a sus hermanos con el nuevo destino y, a la vez, de no estorbar a su madre en esa etapa crítica de sus vidas. Sin embargo, también a ella la embargaban sentimientos contradictorios. Pensaba que su futuro ya no sería el que siempre había imaginado; ahora debería construir otra vida en un nuevo lugar. Pensaba que era mucho lo que perdería, pero también sabía que tendrían ante ellos un futuro sin los fantasmas de la guerra y el hambre. Cuando su familia no la veía, recorría la casa acariciando las paredes y las puertas; aspiraba los olores familiares del fogón y los armarios; guardaba los ecos de los años transcurridos en la casa natal; hacía su propio duelo a solas, para no aumentar la tristeza de los otros.
Antes de partir, había muchos problemas para resolver.
—Hay que pedir el pasaporte y comprar los pasajes. No tenemos mucho para vender; habrá que pedir prestado –dijo Ana.
—Nosotros no tenemos mucho –dijo Teodoro-. Algo sí, pero no alcanza para los pasajes. Hablaré con Stefano y con Cecilia, no sé qué dirá el marido. Entre todos vemos qué podemos juntar para prestarle.
—Quédate tranquilo. Sé de algunos que le prestan a los que quieren viajar y no tienen con qué. Lo devolveré después, y ustedes se quedan con los ahorros para lo que les pueda hacer falta.
“¿Y cómo haremos para devolverlo, mamá? ¡Cuánto tendremos que trabajar para eso! ¿Y si no podemos? ¿Y si nos pasa algo que no nos deja? ¡Qué deshonor para esta familia, que siempre estuvo tan orgullosa del apellido! ¡Si papá viviera…!”.
—También hay que pensar qué vamos a llevar y qué hay que dejar. Y avisar a Adelina el día de la llegada.
“Y despedirnos de todos y pensar que cada cosa que hacemos es por última vez…”.
A pesar de la fortaleza de su madre, los niños se sentían desprotegidos; por eso, seguían buscando a Margarita para mitigar sus miedos.
—¿Tenemos que dejar la casa con todo, todo, todo? –dijo Mario.
Margarita abrazó a sus hermanos.
—No, algunas cosas nos vamos a llevar. Miren –dijo ella-, clavaremos una rama de la enredadera adentro de una papa, que no se seque, y así será como llevar un poquito de nuestra casa allá tan lejos. Y será algo del papá nuestro –continuó-. Él la puso con sus propias manos. “Las manos de papá, tan callosas y siempre lastimadas, pero cuando agarraban la mano mía me hacían sentir protegida. Mi mano era tan chiquita en la mano de él. ¡Dios mío! ¿Por qué se tuvo que ir tan temprano? ¿Qué haría él si viviera?”.
—¿Y el baúl que papá dejó? –preguntó Luis.
—Claro, llevaremos nuestras ropas ahí.
—¿Y las herramientas de él?
—Eso no podemos. Son de Stefano ahora y son para su trabajo, pero podemos llevar el reloj y la gorra de papá. Escuchen –agregó-. Voy a coser una bolsita y ahí adentro vamos a llevar un poquito de tierra de acá y la vamos a poner al lado de la puerta de la casa que vamos a vivir. Y cuando entramos y salimos será como pisar elpueblo de nosotros.
El día que tuvieron en sus manos los pasajes en el “Re Vittorio”, con la fecha de partida estampada en ellos, Margarita visitó la tumba de su padre. Cada vez que lo hacía, sentía fresco el dolor por su muerte, pero esa vez fue más agudo que nunca. “Papá lo voy a extrañar más todavía. Al menos ahora me consuelo cuando le traigo una flor y hablo con usted. A veces, siento que lo tengo al lado y que usted me escucha, pero cuando estemos allá lejos… ¿me seguirá acompañando? ¿Podrá perdonarnos que lo abandonamos?”. Pasó con suavidad los dedos sobre el nombre de su padre, tallado en la modesta lápida. Para ella era como acariciar el rostro de Juan Bautista. “Yo sé que a mamá no le es fácil, pero para mí es como si me arrancaran un pedazo. Como si fuera esa enredadera que usted plantó en la pared de la casa, ¿se acuerda ese día? ¿Se acuerda con qué alegría usted me mostraba cada gajo nuevo que sacaba la planta? ¿Y cómo la iba poniendo para que trepara por la pared? Está tan agarrada que se rompe cuando queremos separar una rama. Así me voy a romper yo el día que dejemos el pueblo…”.
Margarita ya había admitido que no regresarían jamás. Su madre moriría en aquella lejana tierra y no tendría una tumba junto a la de su marido. Sus hermanos y ella crecerían allí; tendrían hijos y nietos que nunca conocerían el lugar donde ellos nacieron… ¿Cómo podría transmitirles el sentimiento sobrecogedor al mirar la imponente mole del Freidour; el juego de luces y sombras cuando el sol iluminaba el Tre Denti al atardecer; las nieves eternas del Monviso al fondo; la torre del campanario, construida 800 años atrás; los bosques de castaños; las coloridas y fragantes flores en los montes durante el verano; el monasterio benedictino; el valle en forma de herradura con sus casitas que trepaban la falda de las montañas…? ¿Cómo librarse de la nostalgia por esa tierra amada, de abrumadora belleza…?
Poco a poco, se fueron despidiendo de todos: de Teresa, la amiga que había crecido con Ana en el orfanato;de Teodoro, Stefano y Cecilia, los hermanos que quedaban ahí; de los vecinos de siempre… cada adiós era un duelo que debían afrontar.
La víspera de la partida, salieron muy temprano con una canasta en la que llevaban unos pocos alimentos. Pasaron el día en los bosques; aspiraron el fragante aroma de los abetos; se llenaron los ojos con el azul del cielo. Hablaron sobre el futuro, lloraron por el pasado, imaginaron, desearon, planearon, se sostuvieron y consolaron mutuamente en ese momento crucial de sus vidas. A partir de ahí, sabían que no habría vuelta atrás. Trataban de grabar para siempre en la memoria cada imagen de su aldea natal para que, a través del tiempo y la distancia, la siguieran viendo con los ojos del alma.
Al amanecer del día señalado para la partida, todo el pueblo se reunió en la plaza. Los que se iban, con sus bultos a cuestas; los que quedaban los acompañarían una parte del camino. Sobre todos ellos pesaba el silencio del adiós definitivo.
Unos pasos atrás de su familia, Margaritase volvió a mirar por última vez el campanario de María Assunta, la parroquia centenaria donde ella y sus hermanos habían sido bautizados. En ese momento, sus campanas empezaron a sonar con un repique cristalino, despertando ecos en el valle. Llamaban a prima, la misa de la aurora, aunque ella sintió que despedían a los que emigraban.
Dirigió luego los ojos hacia el plácido cementerio parroquial, en el que sus ancestros podían rastrearse por más de cuatrocientos años. Toda su historia familiar podía reconstruirse en esas lápidas, muchas ya gastadas por el tiempo.
Se despidió silenciosamente de su aldea y de todos los suyos que quedaban allí. Dio la vuelta y emprendió el viaje.